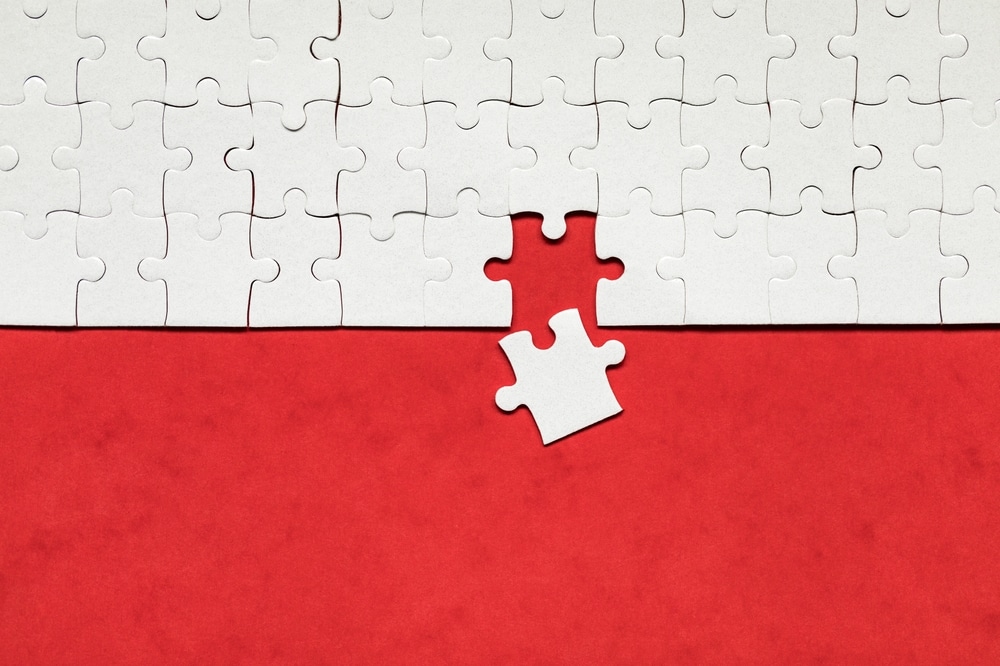Un reportaje publicado hace un par de meses en El Confidencial señalaba que cada vez más jóvenes se sienten desencantados con el trabajo. Los que allí opinaban renegaban de la idea de que el empleo fuera una fuente de sentido, de identidad, de valor para la vida. Todo eso les parecía “un cuento”, un engaño ideado para engrasar la rueda de dientes de sierra de la –falsa– meritocracia. Su visión del trabajo era puramente pragmática: una mera transacción de esfuerzo por dinero. Y como, por lo general, les pagaban poco y las condiciones laborales eran precarias, no se sentían en la necesidad de realizarlo con especial diligencia.
No es fácil saber en qué medida los jóvenes que desfilaban por el reportaje representan la opinión y las circunstancias más comunes entre los de su generación. O qué parte de su desencanto obedece a cuestiones coyunturales (las mencionadas condiciones laborales) y cuál a un convencimiento de fondo sobre el poco valor del trabajo. Sea como fuere, lo cierto es que el discurso antitrabajo ha calado entre la juventud, y este es un hecho significativo en sí mismo.
“Antitrabajismo” frente a “ascetismo laboral”
El “antitrabajismo” tiene su opuesto en la llamada “mentalidad Grind”, una de esas efímeras etiquetas que hacen fortuna en las redes sociales antes de convertirse en carne de meme. Esta en concreto tuvo su auge entre 2021 y 2023, aunque aún colea (sobre todo en forma de parodia, pero no solo).

En la jerga digital, grind significa trabajar duro, rechazando cualquier distracción o flojera, en una tarea repetitiva y costosa. Y hacerlo como forma de autoperfeccionamiento, de ascesis –pero sin trascendencia–.
En la mentalidad grind, el trabajo es la única forma de autoperfeccionamiento. Todo lo que distrae de él, incluso los lazos personales o sociales, supone un lastre
La mentalidad grind se aplica fundamentalmente al empleo y al entrenamiento físico, habitualmente de forma entrelazada. De hecho, la publicación más típica de las personas grind –mayoritariamente hombres jóvenes– muestra una rutina diaria que empieza por madrugar mucho para hacer ejercicio, darse una ducha de agua fría, prepararse un desayuno frugal pero nutritivo, y luego… trabajo, trabajo y más trabajo. En silencio, con constancia. Sin alardear: el reconocimiento de los demás no es importante, y, en cualquier caso, llegará solo. Por si a alguien se le escapa el mensaje, el vídeo frecuentemente va acompañado de citas con –lejano– sabor estoico: “sin pena no hay éxito”, “la ambición destruye la pereza”, “un hombre motivado es fuerte, pero un hombre disciplinado es poderoso”.
Relaciones, las justas
El hombre grind es, además –o necesariamente–, un “lobo solitario”, un “sigma” (otra de esas etiquetas nacidas de las redes sociales): aunque produce admiración entre las mujeres, generalmente rechaza cualquier relación sentimental, porque le distrae de su ascenso a la mejor versión de sí mismo. Algo parecido le ocurre con las amistades y con el ocio.
En un artículo publicado hace un mes en Unherd, el autor, Michael Cuenco, describía la mentalidad grind como la nueva “ética protestante”, aludiendo a la famosa tesis del sociólogo Max Weber, según la cual el protestantismo –y en concreto su visión del trabajo– había funcionado como el sustrato ético del capitalismo.
Para Cuenco, no obstante, el origen real de lo grind hay que buscarlo bastante antes del auge del capitalismo: en el puritanismo del siglo XVII. “Los puritanos –escribe– aplicaban su actitud militante no solo a la teología o la alta política, sino también al desempeño del trabajo, del que creían que era un campo de batalla espiritual y una vía para la salvación personal y la formación moral”. También prefiguraban la mentalidad grind en el terreno de las relaciones sociales, en la medida en que “lo que estaba bien visto entre ellos era reducir sus lealtades personales a la unión matrimonial y a la familia nuclear, donde era más fácil aplicar los dictados religiosos y económicos de la fe”. Las personas grind –comenta Cuenco– “simplemente llevan este proceso de delimitación social varios pasos más allá, hasta reducirlo al individuo solitario”.
Además de este cambio en el terreno de las relaciones sociales, la mentalidad grind también se habría apartado del puritanismo –según Cuenco– en la medida en que es resultado de algunos rasgos profundos de las sociedades occidentales modernas: el secularismo –ya no hay un Dios al que consagrar el trabajo–, la ubicuidad atosigante de las tecnologías en nuestras vidas –el grind se ve a sí mismo como un monje que se aparta del mundanal ruido que produce internet, donde se ahogan los “débiles”– y la sensación de precariedad crónica del empleo.
Sociabilidad y ocio: ¿solución o problema?
No es difícil darse cuenta de que, si el antitrabajismo pretende huir de lo que considerar una alienación, la “solución” que ofrecen los grind supone una alienación aún mayor ¿Cómo salir de esta mentalidad?, se pregunta Cuenco al final del texto. Una posibilidad sería recuperar, a nivel de sociedad, el ideal civilizatorio que movía a los puritanos y que durante varios siglos ha informado la cultura norteamericana: “Ser como una ciudad puesta sobre la colina”; es decir, un ejemplo moral para otros. Quizás sea más realista, y más practicable a escala individual, otra de las propuestas de Cuenco: “esforzarse por revalorizar la sociabilidad y el ocio como bienes en sí mismos”.
Las relaciones sociales o el cultivo del ocio no serán un antídoto contra la alienación moderna si participan del mismo paradigma tecnologicista y consumista
La apuesta tiene lógica. Algunos de los jóvenes que declaraban en el reportaje de El Confidencial apuntaban precisamente a estos dos ámbitos como aquellos que, al contrario que el del trabajo, sí reconocían como posibles fuentes de sentido; los que permitían salir de la alienación laboral y reconectar con la realidad.
No obstante, existe un problema que dificulta este propósito: en las sociedades occidentales modernas, también el ocio y las relaciones sociales pueden ser fuentes de alienación; es decir, también son percibidas, y cada vez más, como algo “distinto” de la vida real, y que de hecho aleja de ella. Así, la realidad se percibe como un paisaje borroso que se observara desde la ventana de un tren que circula a toda velocidad; un paisaje en el que no solo resulta imposible “insertarse”, sino incluso percibir sus contornos con nitidez.
La tecnología, sí, pero no solo
En gran medida, este distanciamiento es culpa de la intermediación de las tecnologías. Según explicaba recientemente Zachary Hardman, también en Unherd, la idea de que habitamos en un mundo paralelo y artificial, una especie de Matrix virtual, ha pasado de ser una teoría fantasiosa propia de la ciencia ficción a parecerse cada vez más a lo que experimentamos en nuestro día a día. Por ejemplo, los algoritmos crean para cada uno una “realidad” informativa personalizada, y el desarrollo de la inteligencia artificial amenaza con difuminar aún más los contornos de la realidad compartida. Además, lo que ocurre con la información pasa también con el ocio, el comercio o las amistades: “Los bancos y las tiendas tradicionales, que antes tenían una entidad física, se han disuelto en el mundo digital. La vida social se ve cada vez más mediada por aplicaciones en línea, cuya sofisticación minimiza el contacto con otras personas”.
No obstante, en opinión de Hardman, aunque la tecnología tenga una buena parte de culpa en ese sentimiento de irrealidad típicamente moderno, su efecto no sería tan grande si nuestra conexión con la realidad no hubiera sido debilitada ya antes por una mentalidad racionalista, empirista y utilitarista, que nos ha acostumbrado a ver el mundo de forma abstracta, como una yuxtaposición de elementos etiquetables según categorías científicas y aptas para nuestro uso; una mirada pragmática opuesta a la del arte o la filosofía, que presentan la realidad como un continuo, como una red de conexiones que remiten a un misterio, a algo que está más allá de la materia y le da sentido.
Lentitud, coherencia, profundidad
Aunque Hardman no llega a decirlo, de su análisis se podría llegar a la siguiente conclusión: lo que nos envenena, lo que nos produce esa sensación de alienación y vértigo no es el trabajo o la tecnología por sí mismos, es la velocidad de la vida, su fragmentación y –no menos que lo anterior– su superficialidad. Los antídotos para este mal hay que buscarlos, por tanto, en sus opuestos: la lentitud, la coherencia, la profundidad. Un ocio y unas relaciones sociales que no participen de estas cualidades, sino que, por contra, se caractericen por la sobreestimulación, la compulsividad y el consumo (tres cualidades que, dicho sea de paso, la sexualización de la cultura ha impuesto a las relaciones románticas), no solo no suponen una solución, sino que agravan el problema.
Ciertamente la receta grind ofrece un sucedáneo de coherencia (la vida gira en torno al trabajo) e incluso de lentitud (por su invitación a concentrarse y aparcar las distracciones digitales y personales), pero, además de ser radicalmente antisocial, carece de la profundidad necesaria para dar solidez a la vida. Por el contrario, la experiencia artística, la religiosa o el contacto con la naturaleza sí aportan conexiones reales. La lectura, el cine, la música (siempre que permitan la contemplación), la meditación o el paseo pueden ser antídotos contra la alienación moderna.
Lógicamente, reivindicar estas experiencias no significa dejar de reclamar cambios en las condiciones laborales; cambios que dignifiquen el trabajo de modo que este pueda dar sentido a la vida, en vez de alienarla. Por ejemplo, las leyes que protegen el llamado “derecho a la desconexión digital” son un avance en ese camino. Sin embargo, tan importante como saber desconectar, es saber conectar. Si no, el vacío se llena de más vértigo, y la alienación acaba invadiendo toda la existencia.