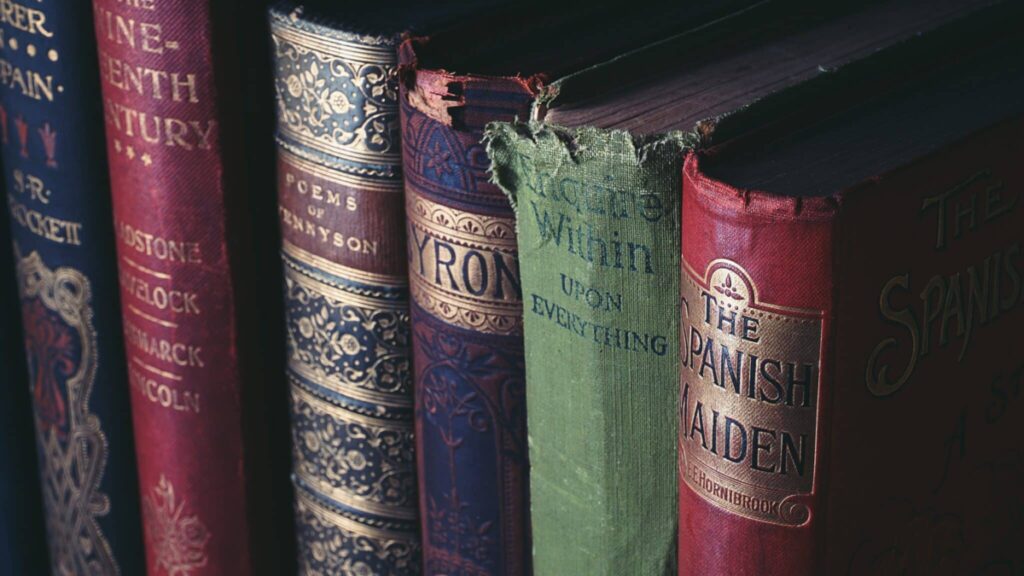El espectáculo de cientos de estudiantes fuera de control, exigiendo a gritos que se marche un conferenciante invitado a su universidad, viene siendo cada vez más común, al punto de que, en ocasiones, el claustro opta por retirar la invitación para evitar males mayores. Un registro creado por la Foundation for Individual Rights in Education (FIRE) contabiliza 996 reclamaciones de este tipo en EE.UU. desde 1998, y es curioso observar que, si quienes protestaban en los primeros tiempos eran lo mismo de izquierdas que de derechas, la tendencia ha variado: de las 27 exigencias de boicot durante este año, 25 han provenido del alumnado o el profesorado “progresista”.
En un reciente artículo en el New York Times, Debra Satz, decana de la Facultad…
Contenido para suscriptores
Suscríbete a Aceprensa o inicia sesión para continuar leyendo el artículo.