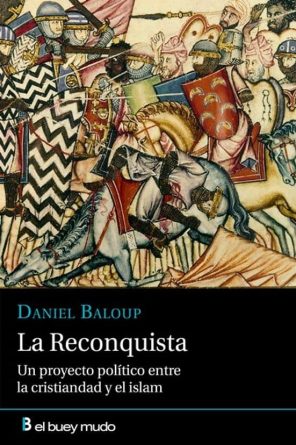La idea del caballero cristiano que, envuelto en su armadura y con el estandarte de la cruz, avanza con sus huestes y hace retroceder a las tropas islámicas, sin nada que negociar con sus rivales, con radical determinación, hasta lograr expulsarlos de toda España, no se compadece con la realidad de un proceso histórico como la Reconquista, en el que las lealtades no siempre fueron tan puras ni el objetivo estuvo siempre meridianamente claro.
Daniel Baloup, catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Toulouse, aborda en este libro los matices de un fenómeno que, en los medios intelectuales españoles, ganó fuerza con ese nombre desde finales del siglo XIX, a medida que España se retiraba del concierto de las grandes potencias por la pérdida de sus últimas posesiones en el Caribe y en el Pacífico. El país precisaba de un referente que recordara de modo heroico su origen como comunidad nacional, y ahí estaba su nacimiento al fragor de la lucha por recuperar el vasto territorio arrebatado por los musulmanes en el siglo VIII a los visigodos, de quienes la monarquía asturiana se reivindicaba heredera y a los que, ya en el siglo IX, anclaba su derecho a retomar todos los bienes patrimoniales perdidos y reimplantar la fe cristiana.
El concepto Reconquista vino, pues, en horas bajas, a echarle una mano al orgullo herido, y fue defendido por personalidades de distintas sensibilidades políticas. En su necesariamente apretado resumen de un proceso que duró siglos, el autor hace un bosquejo de sucesos significativos, como el paulatino asentamiento de los musulmanes, sus guerras internas, el auge y caída de sus sistemas de control territorial, la consolidación y expansión de los reinos hispánicos, sus conflictos o acuerdos con sus vecinos islámicos, etc.
Asimismo, dedica espacio a desmontar algunas fantasías que suelen “adornar” los argumentos de detractores y simpatizantes de este fenómeno histórico. A los que gustan de resaltar la “tolerancia” de que supuestamente gozaban cristianos y judíos en las regiones musulmanas, les recuerda que, en puridad, nunca la hubo. “Si bien diferentes comunidades religiosas cohabitaron en tierras del islam, no lo hicieron en pie de igualdad ni con espíritu de aceptación recíproca”. Se trata, afirma, de un mito, que serviría “para postular la viabilidad de sociedades multiculturales pacíficas y prósperas, o bien para contraponer a la intransigencia occidental la benevolencia islámica hacia individuos de otras religiones”.

Otra idea que no se ajusta a la realidad es una ya sugerida: la de una incontaminada y frontal resistencia de los reinos hispánicos al invasor, dada la históricamente comprobada participación de reyes y ejércitos cristianos en las pugnas que enfrentaban a los jerarcas musulmanes, bien respaldando con las armas a unos u otros, bien ejerciendo de árbitros entre ellos… o bien aliándose con los de la media luna para ir contra territorios o urbes cristianas. “¿Cómo explicar –se pregunta el autor– que tropas cristianas participaran en el saqueo de Santiago de Compostela bajo las órdenes de Almanzor, a finales del siglo X?”.
No hay modo de hacerlo, como no sea entendiendo la historia –la de España y la de cualquier otro país– como una compleja urdimbre de contradicciones en la que conviene no dejar reposar acríticamente las convicciones del presente.