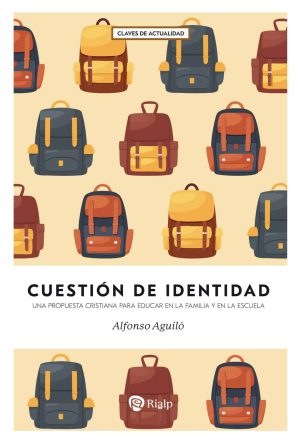“Por eso, para educar bien no basta con insistir en los ideales, y tampoco basta con inculcar hábitos de comportamiento adecuados a ese ideal, sino que es necesario incidir profundamente en la vida emocional, es decir, activar la atracción y el gusto de vivir plenamente la propia identidad”. Esta cita resume cabalmente el ideal que Alfonso Aguiló propone en este libro dirigido a las escuelas cristianas; es decir, para todas aquellas que, independientemente de su confesionalidad “oficial”, pretendan educar a la luz del Evangelio.
Esta propuesta descansa sobre dos premisas. La primera es que una escuela –esto sirve también para las no cristianas– no puede contentarse con transmitir una serie de conocimientos académicos, por extensos y profundos que sean, sino que debe aspirar a formar personas y ayudar a que cada una conforme su identidad, en el sentido más integral de la palabra. La segunda es que esta formación, para que sea perdurable, ha de ser siempre “indirecta”: en primer lugar, porque el objetivo no es que los estudiantes hagan el bien, sino que deseen hacerlo, desde su propia libertad (Aguiló recuerda a Aristóteles y Tomás de Aquino, que opinaban, respectivamente, que “cuanto más virtuoso se vuelve el hombre, tanto más disfruta de los actos de virtud” y que “los hombres que no sienten el agrado de la virtud no pueden perseverar en ella”); en segundo, porque, por encima de la instrucción directa, la escuela ha de transparentar el espíritu evangélico a través del testimonio de los profesores y directivos.
El autor está completamente convencido de que no hay contradicción entre que estos centros educativos se abran a todos (hay una llamada a una escuela “en salida”, que recuerda al papa Francisco) y, a la vez, manifiesten claramente su identidad cristiana. De hecho, a la promoción de virtudes como el agradecimiento, la empatía, la suavidad en las formas o el espíritu crítico, patrimonio de la ética universal, el elemento evangélico añade algunos énfasis propios, como el respeto escrupuloso a la libertad de cada persona –entendida como imagen de la de Dios– o el ideal de misericordia que aparece, por ejemplo, en la parábola del buen samaritano.
Es interesante también la reivindicación que hace el libro de los saberes humanísticos: “La escuela debe ser un terreno fértil donde la fe pueda germinar. Y ese terreno no es otro que el interior de la persona, que se cultiva sobre todo a través de las humanidades”.

Cuestión de identidad es más profundo que un manual, pero más concreto y práctico que un ensayo. Aprovechará, por supuesto, a profesores y directivos de colegios –tengan o no un ethos cristiano–, pero igualmente puede resultar inspirador para empresarios y para padres: al fin y al cabo, si, como dice el autor, “la narrativa de nuestra vida se construye sobre los encuentros más relevantes”, la familia es el ámbito privilegiado de la formación personal.