Hoy día, el mayor negocio ya no está en la industria o en el petróleo, sino en la explotación de los datos que cedemos a las grandes empresas tecnológicas. El auge de las redes y servicios digitales ha hecho surgir un nuevo modelo económico, el capitalismo de la vigilancia, que tiene una gran influencia en nuestras vidas.
Se podría decir que 2015 fue el año de la sostenibilidad y que 2020 será el año del capitalismo de la vigilancia. Sin duda, la pandemia de covid-19 que vivimos desde marzo va a influir decisivamente, aunque de forma todavía impredecible, en el peso futuro que tendrá tanto la una como el otro. Por un lado, el aislamiento físico al que nos vemos obligados para atajar la pandemia ha incrementado exponencialmente la colonizaci…
Contenido para suscriptores
Suscríbete a Aceprensa o inicia sesión para continuar leyendo el artículo.
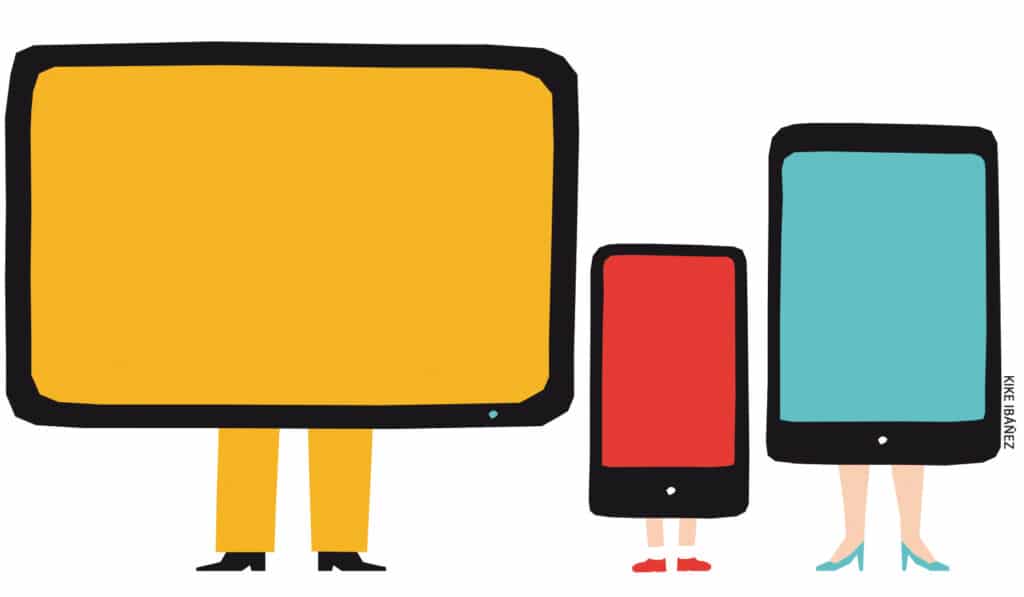
2 Comentarios