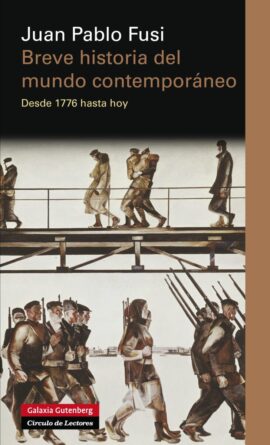Nos encontramos ante una síntesis bastante lograda en la que el autor confiesa el propósito que manifestara Lytton Strachey: “ilustrar más que explicar”. No podía ser de otro modo para quien pretende realizar un repaso tan extenso de la época contemporánea.
A lo largo de los primeros capítulos, que se detienen en el origen y las consecuencias de las revoluciones liberales, se introduce al lector en esa idea tan propia de Ortega y Gasset, según la cual la democracia liberal representaría la más alta voluntad de convivencia. La casi idealización del liberalismo tiene mucho de discutible, aunque se trasluzca en las páginas de este libro. Se entienden entonces los elogios a la Declaración de Independencia de los Estados Unidos como “uno de los …
Contenido para suscriptores
Suscríbete a Aceprensa o inicia sesión para continuar leyendo el artículo.