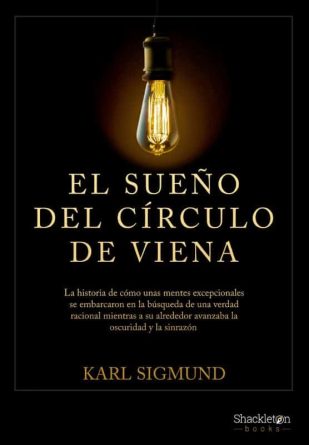Entre los movimientos más relevantes de la historia de la filosofía, ocupa un lugar destacado el que nació en Viena gracias a los esfuerzos de Otto Neurath, Moritz Schlick y Hans Hahn. El llamado positivismo lógico estaba en armonía con las tendencias culturales y sociales del momento, y de algún modo sirvió para reflejar en el campo de las ideas la preponderancia que habían adquirido los avances científicos. Hoy también se sienten sus ramalazos, sin que pueda decirse que se hayan agotado sus enseñanzas ni su influjo.
El Círculo de Viena, sin embargo, no fue un grupo monolítico. Había en general poca unanimidad –y pocas semejanzas de carácter– entre quienes lo formaban, salvo el convencimiento generalizado de que era menester desterrar la m…
Contenido para suscriptores
Suscríbete a Aceprensa o inicia sesión para continuar leyendo el artículo.